
Rosario, mi hija, nos reclama la narración de un cuento antes de dormir. Como la consigna de una de estas noches era que versara sobre caballeros, castillos y príncipes, improvisé uno, largo, que titulé El príncipe que no era feliz, y que puede resumirse así en su versión oral:
El príncipe Jeremías tiene un próspero reino y vive en paz con sus vecinos, pero no es feliz. Sus amigos y súbditos quieren hacerlo feliz pero no aciertan a lograrlo. Entonces Jeremías proclama que le falta el amor de una princesa, y que saldrá de su reino para buscarlo. Lo hace, vestido de comerciante de telas y en un reino vecino, donde un poderoso rey quiere hacer heredero a aquel príncipe que se case primero con cualquiera de sus siete hijas, encuentra a la princesa Zahira, de quien solo puede ver sus ojos verdes, pues un velo le oculta el rostro. En un paseo público de la corte la conoce, se enamoran a simple vista y Jeremías pasa mil peripecias para acercarse a ella y confesarle su amor, pues para todos es un simple comerciante. Es expulsado del reino, pero para lograr su cometido, vuelve al suyo, informa que ha conocido a una princesa y le pide a toda su corte, soldados, campesinos, amigos y artesanos que lo acompañen a pedir la mano de Zahira. Se ponen en marcha y, al llegar, el padre de Zahira cree que está siendo invadido por fuerzas muy superiores. Perdido, recibe a Jeremías, descubre que es un príncipe y con alegría le da la mano de su hija, que al contraer matrimonio corre su velo y besa al novio por primera vez, tras lo cual, son felices por muchos años.
En prevención de lo que suele ocurrir con Rosario –hay que repetirle los cuentos en noches sucesivas– decido pasarlo por escrito.
Es aquí donde al intelectual se le plantean las reflexiones y la confrontación de las propias ideas con la praxis cotidiana en la continua lucha por adecuar la segunda a las primeras.
En orden al objetivo de hacer dormir a Rosario, el relato fue eficaz y consiguió su fin. Tras escucharlo íntegro, se dio vuelta y durmió de inmediato.
Pero finalizando el relato oral, no podía soslayar lo que estaba yo mismo poniendo a germinar con una narración que puede presumirse plagada de inocencia.
Le estaba hablando a mi hija de una multitud de conceptos políticos y sociológicos que ella, al final de un rosario de relatos similares a lo largo de los años, podría terminar por incorporar –por su habitualidad– como naturales.
El príncipe Jeremías tiene un próspero reino y vive en paz con sus vecinos, pero no es feliz. Sus amigos y súbditos quieren hacerlo feliz pero no aciertan a lograrlo. Entonces Jeremías proclama que le falta el amor de una princesa, y que saldrá de su reino para buscarlo. Lo hace, vestido de comerciante de telas y en un reino vecino, donde un poderoso rey quiere hacer heredero a aquel príncipe que se case primero con cualquiera de sus siete hijas, encuentra a la princesa Zahira, de quien solo puede ver sus ojos verdes, pues un velo le oculta el rostro. En un paseo público de la corte la conoce, se enamoran a simple vista y Jeremías pasa mil peripecias para acercarse a ella y confesarle su amor, pues para todos es un simple comerciante. Es expulsado del reino, pero para lograr su cometido, vuelve al suyo, informa que ha conocido a una princesa y le pide a toda su corte, soldados, campesinos, amigos y artesanos que lo acompañen a pedir la mano de Zahira. Se ponen en marcha y, al llegar, el padre de Zahira cree que está siendo invadido por fuerzas muy superiores. Perdido, recibe a Jeremías, descubre que es un príncipe y con alegría le da la mano de su hija, que al contraer matrimonio corre su velo y besa al novio por primera vez, tras lo cual, son felices por muchos años.
En prevención de lo que suele ocurrir con Rosario –hay que repetirle los cuentos en noches sucesivas– decido pasarlo por escrito.
Es aquí donde al intelectual se le plantean las reflexiones y la confrontación de las propias ideas con la praxis cotidiana en la continua lucha por adecuar la segunda a las primeras.
En orden al objetivo de hacer dormir a Rosario, el relato fue eficaz y consiguió su fin. Tras escucharlo íntegro, se dio vuelta y durmió de inmediato.
Pero finalizando el relato oral, no podía soslayar lo que estaba yo mismo poniendo a germinar con una narración que puede presumirse plagada de inocencia.
Le estaba hablando a mi hija de una multitud de conceptos políticos y sociológicos que ella, al final de un rosario de relatos similares a lo largo de los años, podría terminar por incorporar –por su habitualidad– como naturales.
Pongan atención en el peligro: podría tomar como naturales ciertos elementos sociales.
Anoten: le estaba hablando de un régimen político, la monarquía hereditaria, en cuyo contexto un príncipe gozaba de toda la prosperidad material para considerarse feliz (bien es cierto que no lo lograba, pero por una privación espiritual). Le estaba hablando de una separación tajante entre la tarea de gobernar y la de traficar bienes materiales (se disfraza de comerciante de telas para ocultar que es un príncipe). Le hablaba de que en otro reino un padre es el que puede decidir con quién se casan sus hijas, y que la sucesión política se decidirá según quien sea el príncipe (un igual del rey) que se case primero con cualquiera de sus siete hijas. Estaba hablando, a la vez, de que en ese reino la condición femenina era obstáculo para suceder en el poder político al padre. O sea: que la política es cosa de hombres y no de mujeres. Le estaba diciendo que a pesar de que el príncipe (vestido de mercader) y la princesa se aman a simple vista, ese matrimonio será imposible porque uno de ambos no es (no parece ser) un igual, un noble. Y que los comerciantes tienen otros iguales con quienes casarse, que están afincados en la plebe. Es más: si afinamos la atención, estaba diciendo que unos no tienen obligación de trabajar –los nobles– y otros sí –la plebe– y que los primeros gobiernan sobre los segundos. También le estaba diciendo a mi hija que los de un estamento que ni trabaja ni gobierna (los soldados), son los que parecen desequilibrar la balanza, porque es recién cuando Jeremías se hace acompañar por ellos y su pueblo al reino de su futuro suegro, que éste se cree perdido. Es decir: la fuerza inclinará la balanza que el amor o las diferencias sociales parecen no poder torcer. Y le estaba diciendo, esto es lo peor, que la historia se forja con conductas individuales que predominan sobre las colectivas: si metí al pueblo en el relato, es porque mientras narraba y forjaba el final en mi mente –como un payador luchando con las rimas– ya iba pareciéndome políticamente incorrecto ese final de príncipes que conducen pueblos como manadas.
Al volcarlo por escrito, al día siguiente, me insumió diez páginas y le hice algunos agregados. Uno es una historia lateral donde un guardia es premiado por su lealtad y valor. Otro, es la libertad política que el príncipe Jeremías decide darle a los pueblos de ambos reinos –unificados con el matrimonio– instaurando una suerte de monarquía parlamentaria.
Igualmente el resultado no me conformó. La igualdad y la libertad política son obtenidas como una gracia real ante un pueblo fiel que ha tenido a bien acompañar al príncipe a perfeccionar la conquista amorosa que hizo de la princesa Zahira. No es el resultado de una lucha, de la eclosión de fuerzas o clases antagónicas. Es todo como un cuento de hadas. Bien que se lo mira, es un cuento de hadas, o de príncipes y princesas.
Estas largas reflexiones vienen a cuento de que no existe discurso inocente en la vida social. Y el entramado social es resultante de líneas discursivas que todos –los niños incluidos– recibimos y prodigamos. Recibimos discursos, que interpretamos y devolvemos en nuevos discursos. La realidad, como construcción social, es una realidad previamente interpretada por los actores sociales; y sujeta, por ende, a una doble hermenéutica.
Por su edad, buena parte de la mirada de Rosario al mundo es la mirada de los ojos de sus padres. Una mirada instituyente. Al narrarle un cuento infantil como muchos, con príncipes, princesas, besos de amor y reyes que quieren casar a sus hijas para encontrar heredero, estoy contribuyendo a transmitir, a una generación sucesiva, un cúmulo de ideas de filosofía de sentido común que es funcional al mantenimiento del mismo orden existente recibido de mis padres. Este orden está basado en una filosofía política aceptada pasivamente por los sujetos sociales. La naturalización de ese bagaje filosófico contribuye a su paulatino anquilosamiento hasta hacernos perder la percepción de que se trata de un hecho social. Lo natural, por esencia, es ahistórico, independiente de la acción de los sujetos sociales. No puede modificarse. Ya cuando modificamos la naturaleza (por ejemplo, cuando manipulamos un cromosoma, o alteramos el medio ambiente), el hecho pasa a convertirse en social.
La confusión de lo social con lo natural es condición necesaria –casi diría suficiente– para comenzar a resignar la libertad.
¿Qué tiene que ver Gramsci con todo esto? Algo: que se dio cuenta de que los eslabones de las cadenas de la dominación social están, primordialmente, en estas muestras inocentes de filosofía de sentido común que son los cuentos infantiles, las supersticiones, la literatura popular, el folklore.
Abordar a Gramsci será motivo de varias notas más. Máxime cuando los genocidas y apropiadores, en sus alegatos, vienen repitiendo frases como insistencia gramsciana o apelando al adjetivo como un descalificativo. Por el momento, leeremos con atención y reservas los cuentos de príncipes y princesas.

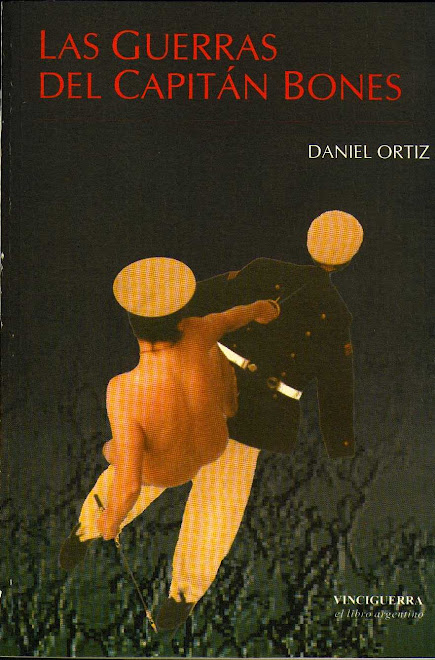.jpg)
