
Ya serían dos. El primero fue en el 10, y yo tenía seis meses nomás, una criatura de pecho. Y el segundo sería este que viene. Que todavía no llegó, y a mis años uno no va a andar apostando el jornal a la taba, que le cae parada. Y como la vista me falla –solo veo bultos, un poco de luz– y nunca fui de mirar el almanaque, algún bisnieto me habrá de avisar. Es que con el sustento uno ya tiene bastantes cosas en qué preocuparse. Así fue siempre. Vea, yo me junté joven, tuve un hijo, una hija, un hijo, otra hija y otro hijo más. Cuente usted, yo no tengo estudios. Mi nieto, que le está mirando lo que apunta, me dice que usted anotó estudios, y yo soy de decir estudio. Es que no me sale siempre decir las eses, me tendrá que perdonar. Porque no tengo estudios –anote, me salió, lo hice por usted– pero tengo conducta. De mis padres me vino eso. Padre y madre, puntanos como yo. Del desierto. Usted me puede ver –yo no me puedo ni mirar en el espejo– y me verá la piel del color de la tierra, bien parda. Pero al lado de mis padres parecía inglés. Vea que le salió gringo el crío, don Marcelino, le decían a mi padre. Que porque era chanza no les afilaba el facón en las tripas, mi finado padre; había sacado el mal genio de mi abuelo, me contaba. También de por ahí mis abuelitos, unas leguas más al sur, los confines con la pampa. Y más para atrás se pierde el rastro, pero siempre de la tierra, el color de la piel y la querencia. Que así fue siempre, hasta que vinieron los soldados con los capitanes gringos, de nombre Vintter, de nombre Fotheringham, y a las sableadas fueron amansando a la gente. Así fue siempre. Por eso mis abuelitos se hicieron gente de trabajo, que mucho brazo hacía falta para alambrar esa inmensidad. Trabajaron mucho los abuelos con mi padre, con mis tíos, alambrando. Y cuando eso se acabó, se quedaron afuera de la tranquera. Y le lloró mucho mi finada abuelita al capataz, que les diese conchabo. A mi abuelo no lo querían ni ver por revoltoso. Cuando fue a reclamar jornales, el comisario lo hizo sacar a rebencazos y lo anotó en el servicio como destinado. Pero era buen brazo para el campo –toda mi familia ha trabajado siempre la tierra– y el mayordomo lo mandó soltar del cepo y les dio un puesto para que se acomoden ahí, y que sea de ellos lo que saquen de dos cuadras de quintas de la tierra del patrón, y que no descuiden la hacienda. Y fueron muy fieles al patrón, agradecidos, que así fue siempre mi gente. Mi padre, mi tía, mi otra tía, mis tíos los mellizos son los que llegaron a grande. Cuente usted. Y levantaron las cosechas del patrón, y a veces el mayordomo los mandaba a jornal a unos campos de la vecindad, porque siempre sobraban espigas, y se ponían amarillas de secas cuando nadie iba a segar. Y el mayordomo se entendía con el de los otros campos, y apenas si sacaban algún patacón los míos, que el mayordomo se quedaba con mucho, que muy agradecido se le estaba porque daba trabajo, y él podía decirles que no se le moviera ninguno del puesto; pero no, los distinguía y los mandaba para donde hacían falta brazos. Así fue siempre y hay que guardar gratitud al patrón, que vela por uno. Es como a la Patria, me decía mi padre, tenemos que agradecerle haber nacido en esta patria, hay que agradecerle a la Bandera. Yo al himno mucho no me lo sé, abro un poco la boca haciendo que canto, pero me sé algunas partes como libertad, libertad y las rotas cadenas. Y también el oh juremos con gloria morir. Me lo enseñó mi padre, que lo aprendió en la conscripción, y lo mandaron a Río Cuarto, una gran ciudad, nunca se pudo olvidar eso. Se hizo amigo de un paisano de unas leguas del puesto, y cuando le dieron la baja se juntó con la hermana, y ahí fue que con el tiempo vine yo, porque esa fue mi madre. Pero el mayordomo no tenía más puestos, puesteros sobran, pero tenía más cosechas donde mandarlos, a condición de que se volviesen a verlo cuando terminara, o no les pagaba. Un par de cosechas fueron mis padres pero ahí fue que les dijeron que se podían hacer un ranchito de adobe en el caserío de la Buena Esperanza y que por ahí pasaban a buscar gente los que necesitaban peones. Que pagaban el doble de lo que le daban a ellos, porque ningún mayordomo se quedaba con nada. Y allá se fueron, y perdieron los jornales de la última cosecha, que no los fueron a reclamar. Y el mayordomo de mis abuelitos puso el grito en el cielo y les dijo que tenían un mal hijo, que le respondiesen por ese descarriado, y se disgustaron mucho mis abuelitos con mi padre, y nunca más se vieron. Pero enseguida se pusieron a hacer hijos, y vinimos nosotros, yo y todos mis hermanos, y fuimos muy felices en ese caserío, porque había muchos críos para jugar y pelear, y los gringos venían siempre a buscarnos para darnos trabajo, a Dios gracias. Que hay que ser agradecido a la Patria, a la Virgen y cuidar al patrón, porque si a él le va bien, a los peones nos va bien, así fue siempre. Y cada vez hacían falta más brazos, y a los niños nos cargaban en carros, meta a abrir y cerrar tranqueras hasta llegar adonde hacíamos falta. Nos pagaban la mitad que a los hombres, casi como a una mujer. Yo no sé de política, creo que andaba don Yrigoyen en la capital, pero a nosotros no nos llegaba nada de eso, una vez cada tanto venían los conservadores y ponían en fila a los hombres y luego mucha caña. Nosotros meta levantar cosechas de los patrones, gringos o hijos de gringos. ¡La de arrobas que hemos cosechado con mi tatita y los hermanos! Y me contaba un paisano que había viajado, que otros cargaban eso en los trenes y otros, en el puerto, metían todo eso en los barcos, que eran como galpones que iban por el agua, y se llevaban eso lejos, a no sé donde, porque yo no tengo estudios. Pero a mí me ponía contento, sabe, porque había cosechas, peones, trenes y barcos y así es que a la Patria le iba bien, y yo quise mucho siempre a mi Patria. Y si uno dudaba le daban con el plano del sable en las espaldas en la conscripción, yo fui a San Luis nomás, me mandaron ahí nomás, así que vuelta a vuelta me volvía al pago en los francos, con el uniforme y birrete, y en una de esas le hice un hijo a mi compañera, que nació después de la baja. Por entonces fue que tuvimos los hombres que ir cada vez más lejos para que nos tomaran en las cosechas, a lo que quisiera darnos el patrón, a veces por el techo en una galería y el mate, y algunos pesos antes de irnos. Hasta crucé la frontera y me fui a Mendoza, que en la vendimia aún pagaban algo. Nunca me había salido de la tierra mía –quiero decir, de la que nací– y de la emoción me puse a llorar bajito cuando pasamos el límite. Y más vendimia, y más trigo, y más alfalfa, maíz, todo lo que me digan ahí iba yo a levantar, aprendía rápido el oficio. Y me fui llevando a los varones cuando no tenían escuela, que siempre quise que tuvieran estudios, porque yo no tuve, no sé si le dije. Y me terminaron todos el sexto grado, aún las chicas. Nos íbamos todos, hoy acá, mañana allá, a lo que guste mandar el patrón, agachando el lomo como debe ser para ganarse el pan, que así fue siempre, no vaya a creer. Y no sé qué pasaba en la política, porque yo no sé nada de eso, pero dejaron de venir los conservadores –una pena, porque así faltó la caña– y vinieron otros de la capital, que el sindicato, que las leyes para el peón, no sé. Para nosotros todo siguió igual, y peor, porque otra vez entraron a sobrar brazos, y tenía que ir yo con dos de los varones por la misma paga que antes yo sólo, y si no me gusta que me le vaya a Buenos Aires a quejar al demagogo. Yo no sé qué es eso, y no supe de política, no le hace falta eso al peón, pero me fui maliciando que les tendría que hacer caso nomás, en Buenos Aires había mucho trabajo y todos se iban para allá, y yo tenía una hermana que hasta era obrera de las máquinas. Y no hizo falta que viniese ningún Vintter o Fotheringham a arrearnos a sablazos de la querencia. Fue todo así nomás, tranquilito y sin violencia, gracias a la Virgen que siempre cuida a los pobres. Y no daba para más, subimos todos a un carro de mi compadre, un día anduvimos hasta llegar a un parador del tren, y ahí nos fuimos. Y otra vez en la frontera de la provincia volví a lagrimear –que no es de hombres, carajo– que no lo hice nunca más, le prometo, ni cuando se me murió la compañera en la ciudad, ni cuando vimos ese basural de casas de chapas y cartones en que teníamos que hacernos un lugar. No ve usted un tero o una perdiz, ni una espiga de trigo. Pero hay trabajo, eso sí, muchas y muchas horas, y muchas horas de colectivo para llegar y volverse, pero hay que estar agradecido a la Virgen, a la Señora y al Coronel, y eso que yo no sé nada de política, nunca me meto en eso, y fue buen consejo aquello de de casa al trabajo, del trabajo a casa, que así fue siempre y es lo mejor. Y mucho más no sé qué decirle –vea si me hizo hablar– porque yo nunca más pude volver a la tierra mía –quiero decir, a la que nací– sólo que a veces me pongo a pensar, con los años pienso mucho, qué más va a hacer un viejo de cien años, y quiero pensar cómo pensarían mis abuelos, cuando no había alambradas, ni soldados, ni gringos, si me vieran ahora a mí, en la ciudad, encerrado en este patio, lleno de tanto nieto y bisnieto blanquito y hasta alguno algo rubión, que parecen gringos en de veras. Y no hemos salido nunca de la Patria, desde antes de mis tatarabuelos hasta yo en dos centenarios que me dice usted que se cumplen pronto. Habrá que agradecerle a alguien, no sé, yo no sé, no tuve estudio.

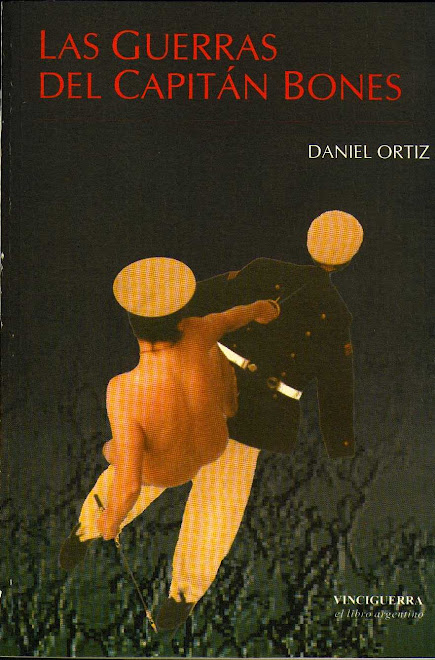.jpg)
