
Yo los conocí, como los han conocido todos, en la calle, o en el subterráneo, o en la entrada de algún edificio público, haga frío, llovizne con insistencia o exuden vapor los cuerpos en los días húmedos del verano. Primero di con Patricio un día que no olvidaré fácilmente, porque venía de velar en un café los despojos de mi relación con Abril, le había dicho adiós por última vez, y aunque marchaba seguro por Florida hacia Plaza de Mayo rumbo a un trámite, mi paso era desganado y como de autómata compungido. Ni siquiera podía apreciar la multitud de porteñas lindas que en ese día de temprana primavera marchaban con sus hombros desnudos, sus pantalones negros ajustados y elegantes, y sus sacos en el brazo o colgados de las carteras, sofocadas por los primeros calores. Nada veía, la mirada ida y perdida, hacia adelante, cuando me sobrecogí primero y me fastidié después con el bochorno del canto desafinado- horriblemente desafinado- del loquito que terminó siendo Patricio. Era un grito, un graznar desconsolado, una provocación exhalada desde una mirada más ausente que la mía. Le cegaba los oídos el auricular de un walk-man y por eso supuse que cantaba. Hice un chasquido con la boca, como cuando algo nos molesta mucho -y eso me molestaba mucho- amagué decirle algo, pero no lo hice, y hasta bendije la distracción pasajera de mis penas.
Como Patricio caminaba más rápido que yo, tomó la delantera. A mí me dio por seguirlo, porque íbamos hacia el mismo lado: cada tantos pasos gritaba un canto como un lamento mohicano y alarmaba a quienes, desprevenidos, no se esperaban tal acecho. Al cabo tornó a aplaudir cada cinco pasos, y seguramente el ritmo de lo que oía le dictaba esas palmas escandalosas con que se hacía anunciar como un leproso. En Diagonal Norte yo doblé hacia la Plaza y él siguió de largo hacia Rivadavia.
En vano fatigué hileras de contribuyentes y golpeé con los nudillos mostradores demasiado acostumbrados a ser golpeados por contribuyentes exasperados. En vano clamé por el Libro de Quejas, inútil fue hacer desperezar al Jefe de Sección: nada pudo mover los engranajes de la administración esa tarde. Salí. A una cuadra de allí conservaba su estudio centenario el influyente doctor Ismael Rodriguez, el representante consular de Ranchos en la Capital, a quien quería interesar en un largo pleito por unas tierras litigiosas que reclamaba un cliente mío en una herencia, para que alegara por sus derechos en su discurso anual por la fiesta patronal del pueblo.
Me hice anunciar y aguardé en la sala de espera, entre timadores, jubilados y nerviosos deudores morosos.
Un grito y unos aplausos me llegaron de adentro, como confirmando que Buenos Aires es todavía una gran aldea, un mundo que es grande como un pañuelo, porque aún podemos cruzarnos dos veces a la misma persona en el mismo día y no asombrarnos por ello. Al ratito salió el loco, y gritando y aplaudiendo cruzó el umbral. Rodriguez vino a mí como si nada, jugando entre sus manos con un pisapapel esférico de vidrio, sonriendo.
- ¿Qué dice, doctorazo?
Yo intenté durante un rato llevar una conversación que luego de las cortesías condujese hacia la segura influencia de un párrafo mío en un discurso suyo, pero la perplejidad me vencía. Quizás para Rodriguez fuese corriente atender gente que venía a gritar, o quizás gritase él también a la gente que venía a ser atendida. Lo cierto es que abandonando por un momento mi abogar le pregunté por el loco.
- Se llama Patricio. Viene todos los meses a pagar una hipoteca. Me lo manda la abuela. Un relojito.
- ¿Y llega bien, no se pierde?- pregunté, con algo de zoncera.
- No sabe sumar ni restar. No entiende los números. Llega con un sobre con el cambio justo y se vuelve con el recibo.
- Ah…
- Me parece que está con los cables pelados -Rodriguez era de la época en que era un modernismo decir cables pelados- algo colifato- (otro neologismo). Pero no hace mal a nadie.
Y con un martillito de madera de rematador que hizo sonar contra la bola de vidrio, dio por terminada nuestra sesión.
Bien, dejemos ahí por ahora a Patricio hasta que volvamos a él y desviemos por un momento la atención hacia Jacobson. Seguía yo frecuentando despachos -esta vez oficiales- siempre buscando inclinar la balanza de la razón hacia el lado del heredero que defendía con mis mañas y artimañas. Haciendo sala de espera (cuándo no), vi pasar por primera vez las luengas barbas rojas de Jacobson quien, desoyendo todas las reglas de la cortesía (no le preocupaban) reclamó por su derecho de peticionar a las autoridades preguntando por el Señor Subsecretario:
- ¿Se lo puede ver?
Yo iba a levantarme para decirle que estaba antes y, antes que nada, que mi ociosa e infecunda media hora de sala de espera me daba prelación en el ingreso al Público Despacho del Señor Subsecretario, cuando su secretaria privada (en rigor, solo una chica bonita que hacía las veces de secretaria) le obsequió un desganado si y franqueó así las puertas de La Influencia.
A los quince segundos salió Jacobson. Escuché íntegra la conversación:
- Buenos días…
- Buenos días, Jacobson. ¿Cómo andás?
- Bien, bien.
Como era descortés (o incortés, mejor dicho) dejó la puerta abierta y pude verlo repetir la operación con su voz cavernosa en la antesala del Director Adjunto y luego en el despacho del mismísimo Señor Ministro.
- Ah, ese muchacho… - dijo el Subsecretario- … no le hace mal a nadie y es un leal correligionario.
- Pero tiene acceso franco a todos los despachos…- envidié.
El Subsecretario rió con ganas.
- Le gusta saludarnos a todos. Nos saluda y se va. ¡Y ahora que somos gobierno tiene un trabajo bárbaro! Cuando somos oposición se le acotan mucho los saludos y termina rápido la ronda. ¡Pero ahora!
El heredero de los campos de Ranchos, las obligaciones sociales y los cordiales mates que cebaban en el estudio del doctor Rodriguez me llevaron de nuevo a la calidez de su despacho revestido de maderas finas. En vano agucé el oído en procura de gritos o aplausos pero, como mi anfitrión era de la oposición, nadie acudió a saludarlo. Y mi disposición a tales extraños encuentros no era vana, porque una vez más di con Patricio en un semáforo de Bartolomé Mitre y Florida, y otras tres con Jacobson en sendas antesalas de un diputado, del Secretario de Hacienda y otra vez en lo del Señor Ministro. Esta última vez me miró, como quien mira a un viejo amigo que quizás no lo recuerde a uno y, casi disculpándose, para sus adentros, como probándome, me dijo:
- Buenas tardes.
Respondí con cordialidad, y desde entonces he temido hallarlo a las puertas de mi estudio, verlo aparecer franqueando el acceso en los momentos más inoportunos para espetarme su "Buenas tardes" cordial, gangoso y gutural.
Fue por esos días que el descontento social creció. Se acusaba al Señor Ministro de no sé qué negociado, o quizás sólo de inoperancia, y se había vuelto muy impopular. Lo recuerdo bien porque fue la misma época en que nos reencontramos con Abril, nos prometimos evitar los mismos errores de siempre, nos propusimos disfrutar unos días de pasión, cometimos los mismos errores de siempre y volvimos a decirnos adiós por última vez.
Me di vuelta para verla salir de mi vida después de ese adiós cuando una boca gruesa enmarañada por una mata roja profirió un inapropiado "Buenas tardes". Abril se perdió en la Plaza de Mayo y yo partí, lagrimeando, hacia la 9 de Julio. No respondí al saludo.
Fue por esa congoja que no presté atención a algunos grupos de personas de gesto airado que iban agrupándose en la Avenida de Mayo, en las ochavas de las esquinas. Se formaron espontáneos corrillos que a poco degeneraron en mítines. No tardaron en aparecer las cachiporras y las cadenas, y el clamor del pueblo exigió poner a rodar cabezas de gobernantes. En medio de eso, sin más partido que mi corazón partido, vime envuelto en furiosa multitud que a duras penas podía ser controlada por las brigadas antimotines y, a fuerza de gases, dispersada hasta mejor ocasión. Llorando -la excusa eran los gases- busqué refugio en el vecino escritorio del doctor Ismael Rodriguez para recomponerme y recuperar aplomo y aliño, y quizás para hacerme convidar unos mates.
La puerta estaba abierta. A la usanza campestre, saludé:
- ¡Ave María Purísima!
Como nadie añadiera: "Sin pecado concebida", malicié que algo raro habría y entré en medio de mil precauciones.
Reinaba el más completo desorden. Libros de actas, biblioratos y códigos yacían por el piso. Puertas abiertas, ficheros volcados, tinteros y secantes dispersos sugerían lo peor. De Rodriguez, ni noticias.
- Oiga, Señor Cónsul. Soy yo…
Nada. Crucé un par de puertas, evité unos vidrios rotos e insistí llamando al doctor.
Lo hallé en un pasillo oculto que alguna vez me había franqueado, blandiendo el martillito de madera, agazapado detrás de unos carteles y banderas rojas de remate.
- ¿Ya se fue?
- ¿No me ve? No me fui, aquí estoy.
- No, si se fue ese lunático. ¡Un loco de atar!
No entendía; le ayudé a incorporarse.
- Ese muchacho, Patricio. Vino, pagó la hipoteca, agarró el recibo y la emprendió a golpes con todo. Lo primero que vio fue ese pisapapeles de mis ancestros, esa bola de cristal y entró a darle a todo con eso. ¡Hasta me quería dar a mí el sinvergüenza! ¡Lo voy a mandar meter preso a ese pelafustán!
Por un momento no supe a qué atribuir ese cúmulo de desdichas, hasta que vi con demasiada claridad que nunca hay casualidades, sino un plan calculado en el que todos somos piezas de relojería. Todos, aún las piezas más desgastadas.
- Venga, Rodriguez, que en el camino le explico.
Tomó su saco y no soltó el martillito. Golpeó con él la madera del escritorio principal y exclamó:
- ¡Allá vamos, carajo!
Todo era claro para mí. El descontento aún se palpaba en las calles, la policía todavía estaba entretenida en detener sospechosos de rostros crispados y descuidaba los rostros más amables o más extraviados. Previsiblemente, no nos dejaron pasar, pero Rodriguez hizo valer sus fueros:
- A un Cónsul no se le cierran las puertas, canejo. ¡Qué descortesía es esta!
Algunos custodios insensibles al delicado incidente diplomático que estaban principiando, tomaron de las solapas a Rodriguez y ni prestaron atención a los graznidos de Patricio que por sus retaguardias franqueó el acceso hacia los cálidos despachos oficiales. Unos leves martillazos en las rótulas, unos gritos bien dados ("Soy un cónsul, carajo"), otros también bien dados ("¡Y yo vengo con el Cónsul, caramba!") terminaron por despejarnos la entrada. Yo conocía el camino, todos esos pasillos y salas sabían de mis gestiones y mis pasos nos guiaron hacia el despacho del Señor Ministro. Jacobson, al paso noble, se acercaba a las puertas de Su Público Despacho en procura de un inocente saludo que nunca se le negaba. Crucé la puerta que va de la salita de espera hacia la antesala y allí, en ella, vi a Patricio sentado, extrañamente silencioso, acariciando la bola de vidrio. El plan era claro: Jacobson franquearía las puertas, como siempre, y Patricio franquearía el cráneo del Ministro hacia sus excelentísimos sesos. Sin más orden que un espontáneo impulso, dividimos tareas:
- ¡Te voy a dar, tunante!- clamó Rodriguez, martillito en mano y en busca del pisapapel perdido.
Yo corrí hacia Jacobson y le hice un tackle, por todos los medios quería evitar su saludo al Señor Ministro.
- Salí, salí de acá -gangoseó.
Los guardias de la puerta, algo resentidos con Rodriguez, nos redujeron a los cuatro. Como todo loco de atar, Jacobson tenía la fuerza de tres hombres juntos. Patricio sólo dejó de aplaudir el rostro de Rodriguez cuando fue esposado. A la media hora todo estaba en claro, a la hora y media el Ministro nos agradecía con efusión haberle salvado del atentado y a los tres días éramos condecorados por el Congreso con una mención honorífica al heroico valor civil. Insinuamos agradecer cualquier estipendio en metálico que se nos quisiera dar, pero nada distrajo al Señor Ministro de su apretada agenda. Hasta uno de los custodios que no nos había querido dejar pasar tuvo el tupé de pisarnos, al descuido, y de no pedir disculpas.
- Hay que mandarlos al Vieytes a esos dos, con chaleco de fuerza y electroshock.
- Si que estuvo buena esta, doctor - le dije- Nos volvemos a ver un día de estos.
- Pásese a tomar unos mates una tarde de estas. Será bienvenido.
Desandaba mi camino por Florida cuando a mis espaldas la misma voz que desafinaba una canción de Sabina me saludó, no sin sorpresa mía:
- Buenas tardes, señor.
Era Abril. La miré, como quien mira no a uno, sino a dos locos, y seguí de largo. No le respondí. ¡Venir a saludarme, a mí, después del último adiós!
(junio de 2001)




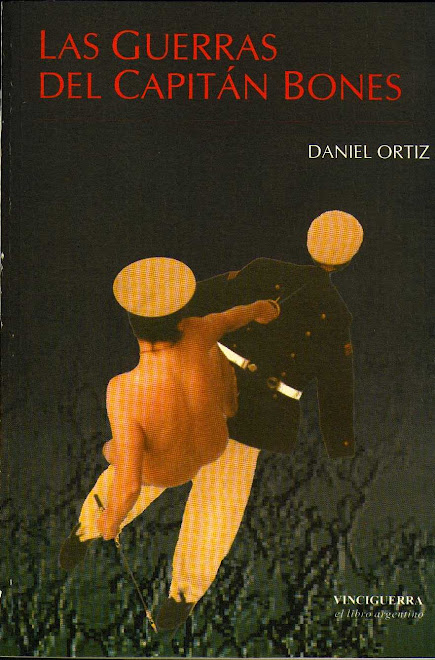.jpg)
