sábado, 24 de diciembre de 2011
Bertolt Brecht en Normal Uno
miércoles, 24 de agosto de 2011
Maestro

Se trata de un cuento breve, de menos de cuatrocientas palabras, que luego formó parte de mi volumen de relatos El Señor de los Espejos. Lo escribí en 1995.
Borges es un autor que releo siempre. Y con el que también me peleo, pero vuelvo a releer. Es tan buen escritor que puede nutrir el pensamiento de cualquier buen lector de izquierda que no tenga prejuicios vanos. También con Borges podemos hacer la revolución y luego darle las gracias.
Voy a transcribir, más abajo, ese cuento: Maestro.
Ser influenciados por Borges es una fatalidad que muchos escritores nacionales nos vemos obligados a transitar. Pero debe ser como un puente: no nos podemos instalar, algún día hay que pasar del otro lado.
Me costó volver (empezar) a ser yo en el país de las letras. Creo que lo conseguí un día que le puse punto final a un relato que se titula, justamente, El hijo de Borges. Si me lo piden, se los envío, porque aún es inédito a pesar de que cumple una década.
Ahora va el cuento prometido.
MAESTRO
Tengo un maestro. Es sabio y burlón. Inventa historias que nos cuenta como ciertas, aunque al descuido, como haciéndonos creer que es muy torpe, nos permite sospechar: ¿en qué biblioteca infinita existe ese libro que leyó y devela? Otras veces cuenta inventos, que todos creemos conocer de alguna lectura anterior. Permanentemente nos desconcierta.
Es débil; apenas si se desliza al paso lento que con prodigalidad la vida todavía le obsequia. ¿Qué embuste es, entonces, ese recorrer suyo de laberintos y arrabales? ¿Quién será su Teseo o cuál su puñal artero que atraviese en dos esa vida de prosas y rimas?
El maestro es humilde. O dice serlo. Como de todo lo que me enseña, dudo de eso también. Tal vez eso lo consagre como sabio: más me nutren mis dudas que sus respuestas, que siempre preceden a mis dudas. Se lamenta de no conocer con exactitud en cuál invasión a la Apulia en el siglo XII fue vencido Roger II de Sicilia. Pero aplaude con fervor los desprevenidos aciertos del discípulo que adjudica a Joyce la prosa que la pluma de Joyce escribió.
Su talento no le pertenece. Se tiene, apenas, como prescindible amanuense de su Musa. En su dicción inaudible, apenas entendible, tartamudea palabras que su secretaria escribe. Porque el maestro es ciego, o dice serlo. No lee los libros que lee: los escucha. Dicta su literatura concéntrica y repetitiva. Camina con bastón, pero no con uno blanco.
He dicho que dudo de su ceguera. Cierta vez, al aguardarlo para una clase magistral, pasó a nuestro lado y, como al descuido, se plantó largo tiempo frente a un mural de Quinquela y lo recorrió con impudicia con sus ojos muertos. Al continuar, alabó en el oído de su secretaria el rojo intenso de un mascarón de proa.
Cuestionada su ceguera, el mantenimiento de su secretaria apenas se justifica. Afirmaría que es su manceba, de no saber de los hábitos castos del maestro. Aborrece todo lo que no sea literario, salvo algunos amigos, varios enigmas y cuatro o cinco ideas comunes. Los discípulos nos encontramos entre su universo de abominaciones. Quizá eso haya motivado que en su testamento, bello, como sus historias y farsas, haya dispuesto lejana sepultura para sus despojos que, como se sabe, son aborrecibles, porque no son literarios.
jueves, 28 de julio de 2011
El Juego (un cuento de mis 18 años)

El Juego
Miré hacia todos lados y no vi nada en absoluto. Y es que en realidad, no existía nada que pudiera ser visto.
Giré la cabeza pues me pareció haber oído algo. Pero no escuché sonido alguno. En realidad, no existía nada que pudiera ser oído.
Olfateé, intenté sentir un gusto en mi boca y agité los brazos como para tocar algo. Sólo vacío a mi alrededor.
Levanté un dedo: el cielo apareció ante mí, envolviéndome. Tenía sed, y con sólo desearlo obtuve toda el agua necesaria. Para no caerme, coloqué tierra bajo mis pies.
"Demasiado lugar para uno sólo", pensé. Y aparecieron pájaros en el cielo, peces en las aguas, animales y vegetación en la tierra.
La oscuridad me abatía sobremanera cuando se hizo la luz. Pero aún no tenía alguien con quien hablar. Un poco de barro fue necesario para obtener compañía. Lo llamé hombre. Y puse, a la vez, otra criatura con él. La llamé mujer.
Me miraron, con una inexpresión total en sus semblantes. No hablaban. No sentían.
Iba a insuflarles vida, cuando sentí Algo a mis espaldas. Me di vuelta, mas no por mucho tiempo, pues una luz enceguecedora quemó mis pupilas.
- ¡Sólo a Mí me corresponde!
- ¡Piedad! Se trata sólo de un juego -alcancé a responder.
E, instantes después, desaparecí.
jueves, 17 de marzo de 2011
Un cuento policial sin crimen

Se ha escrito mucho sobre cómo deben ser estos relatos para estar bien logrados. Sobre esto han escrito grandes lectores de relatos policiales. Como no es mi intención incurrir hoy en clasificaciones, tipologías ni características del relato policial, sólo diré la nota principal de un buen relato policial, cualquiera sea su encuadre: debe suministrar al lector todos los elementos para que éste descubra por sí mismo el enigma. Todo debe estar a la vista, para que el lector lo ordene. Si el autor resuelve el crimen haciendo aparecer de la galera algún elemento no suministrado antes, es un mal autor de relatos policiales.
En mi gran baúl de inconclusos –podría decir de abortados- es decir, de relatos que ya no serán relatos, hay uno policial que no alcanzó a tener título, pero sí un plan de escritura, un comienzo, una época, un listado de personajes, una investigación previa y, quizás, algunas frases logradas.
Todo escritor va dejando en el camino un gran número de inconclusos.
En el caso de este inconcluso policial, el crimen se cometerá en el transcurso de una fiesta de casamiento, a la que no hay que interrumpir para no enfriar el brillo de los festejos. Corre el año 1927 en Buenos Aires. Se casan un joven aristócrata argentino, dueño de vastas tierras, Hipólito Aréchaga, con una hermosísima noble italiana, la infanta Verona, hija del Duque de Milanga. En una de las mesas, el narrador acierta a coincidir con un amigo (Gerald Le Rondinon) y varios desconocidos. Uno de estos, un tal Alfonso Castillo, es un experto en todas las cosas, crítico de arte en el diario de los Mitre, y lleva su oficio a la mesa, atacando sin decoro las opiniones de los restantes comensales. Entre estos hay un matrimonio conformado por un armenio y una judía. Alfonso Castillo, que tiene ideales bien sólidos sobre la masculinidad de la Patria, sobre la grandeza del Duce y que aprecia a Gabriele D´Annunzio, los hace blanco de sus más mordaces sátiras. Flota un ambiente tenso en la mesa, donde un médico homeópata y su esposa importunan con comentarios fuera de lugar y un camarada de estudios del novio –Alfonso Reyes- tercia procurando contemporizar. En otra mesa se aburre Johann Sebastian, amigo del novio y portador de ideologías exóticas y maximalistas.
Johann Sebastian, Gerald Le Rondinon y el narrador, amigos entre si, serán los encargados de descubrir el crimen y esclarecerlo antes de que termine la fiesta, para que con disimulo la policía se lleve al culpable. Esas son las instrucciones que, sin perder la sonrisa, les dará el recién casado Aréchaga a sus amigos, sin imponer del drama a su noble y bella esposa.
Pero no llegué a escribir tanto. Introducidos los personajes, los primeros momentos de la fiesta, las primeras charlas álgidas de Castillo con el resto de los invitados de su mesa, y gran parte de las historias secundarias del relato principal, dejé de escribirlo, sin fuerzas para continuarlo, sin ingenio para poner sobre la mesa las pistas que conduzcan al asesino.
Ni siquiera llegué a escribir el crimen. El muerto iba a ser Castillo, a quien varios podían tener ganas de matar a la altura que llegué a escribir del relato. Iba a caer por una escalera y desnucarse. Antes, borracho, había caído con estrépito en la pista de baile a la vista de todos.
Por las dudas que recupere el resuello, no diré qué personaje planeaba yo que fuera responsable del crimen. Sólo diré que no iba a retirarse de la fiesta: eso hubiera puesto en evidencia su responsabilidad.
Pero hay una historia secundaria que puedo develar, y que me permitirá compartir un detalle de la técnica de la construcción de este u otro relato. Esto de las historias secundarias consiste en que, paralelo al hilo principal de la narración –en este caso un crimen ocurrido durante una fiesta de casamiento- hay otras historias que van impulsando y matizando a la principal. Unas de ellas iban a ser las aventuras de los amigos del novio con otras jóvenes de la alta sociedad durante el transcurso de la fiesta. Otra, iba a ser la desventura de un pretendiente de la novia, que no fue alcanzado por la bendición de un si a su propuesta de matrimonio. Pero la más gruesa de las historias secundarias, la que iba a develarse luego de esclarecido el crimen, es que ni la novia provenía de una familia noble, ni el novio tenía tales riquezas como aparentaba. Y ambos lo sabían, y se casaron por amor. Los interesados padres de Aréchaga –puro apellido ya sin tierras ni dinero- pretendían remozar el linaje mediante la unión de su casa con la de una nobleza –aunque fuera devaluada, como la italiana- con un interesado Duque de Milanga que había hecho su relativa fortuna mediante el comercio y que, sin apellido patricio, no tenía cómo meter un pie en la alta sociedad porteña. Así, había acuñado un título nobiliario falso y encargado a un charlatán -su heraldo- la confección de un escudo de armas que, sin sospecharlo, denotaba a un buen entendedor toda la falsía de su linaje.
Tuve que empaparme un poco de heráldica –disciplina pariente de la degustación de vinos- y de la contemporaneidad de ciertos episodios hacia 1927, año en que decidí fijar la acción. Me interesaba también que el mundo de la época estuviera reflejado en el fondo, que flotara como algo aparentemente inocuo y natural para los personajes. Hubo que indagar nombres de champagnes, de comidas en francés, de carruajes, de vestimentas, de personas de la alta sociedad porteña hacia esos días. Debí preguntar qué significaba ser eslavo en Europa, y cuáles eran los pueblos eslavos. Me lo respondió un magyar, a quien no le gusta ser confundido con un eslavo.
El resultado fueron veintidós páginas manuscritas que nunca se multiplicarán ni verán la luz.
Pero podría copiar un par de párrafos. Por ejemplo, el cuento inconcluso comienza así:
“Duque de Milanga, Archiduque de Vicenza, Barón de Cinzano, de Stormetta y de Trancanili, Señor de Lacunia, Preboste de Bambolla, Condestable Real de la Santa Villa de Rímolo, Mayordomo de Primer Grado del Príncipe Humberto, Gran Señor de la Casa de la Tripolitania y un Principado en litigio con el Negus por las comarcas de Abhur-Adá, en el Reino de Abisinia…
- Pero el que cuenta es el de Duque, por ser el de mayor alcurnia. No hace falta la mención de los otros cuando le presente sus respetos.
Yo creí que se trataba de un lacayo por la librea roja que parecía alquilada en alguna casa de elegantes arlequines en la Avenida de Mayo, pero se presentó ceremoniosamente como Vittorio Di´l Cameloni, Heraldo del Duque de Milanga. Me interceptó en el salón de armas cuando me vio detenerme ante un escudo cualquiera. (…) Describió con regocijo lobos pesantes en jefe sobre escudos terciados en faja, cruces de sinople en los cuarteles de dominio, grifos de gules en orla –cuando no en abismo, aclaró- flores de lis en sable sobre los cuatro cantones de veros encarnados, festones de oro y otros esmaltes en campos cuartelados en aspa, yelmos con lambrequines púrpura flanqueando divisas prelaticias, tenantes leonados prendidos de palos sanguíneos picoteados por águilas bicéfalas, borduras componadas y mil y un testimonios elocuentes –que repetía como loco- de la gloria de la Casa de Milanga en sus primeros doce siglos de esplendor.”
En un policial no deben proveerse detalles ociosos. Y este no lo es. Ni la descripción del escudo heráldico de la Casa de los Milanga, que omito por esta vez.
Les doy un último diálogo. Comienza diciendo Castillo, la inminente e irritante víctima:
“- Bueno, bueno… Yo prefiero, de los franceses, a los que componen música menos... afeminada. Digamos Bizet.
- Curiosa teoría esa, acerca de la sexualidad de la música – dijo Reyes.
- Claro, me gustan las composiciones varoniles, que exaltan patriotismo, vigor, majestad…
- Quizás Monsieur crea que las damas carecemos de fervor patriótico- se animó a interrumpir Otilia.
- No, sólo digo que no es de la misma índole que el viril.
- Será femenil, porque proviene de una dama – dije.
La esposa del médico, oyendo la palabra “dama” –seguramente se sintió aludida- asintió con energía, aunque parecía absorta en desmenuzar su plato de carne.
- En el último instante, la patria se sostiene con sangre, con valor guerrero, con brazos que blanden espadas… - aleccionó Castillo.
- Con guerreros que engendran las mujeres. – El médico se permitió una acotación fisiológica, no creo que haya querido filosofar.
- Me temo que eso es inevitable – concedió, con una mueca, el crítico.- Pero la Patria es masculina.
- Claro, se llamaría “Matria” si fuera mujer – se burló Reyes.
- Quizás su patria sea mujer… - desafió Castillo.
- Es argentina, como la suya – le contestó.
- ¿Ven? Argentina…Suena como el nombre de una mujer- comentó, componedor, Gerald.”
Es para matarlo ese Castillo, concordarán conmigo.
La historia que no alcancé a terminar de escribir se me ocurrió durante una fiesta de casamiento, en una mesa heterogénea, donde se dio un enfadoso contrapunto entre uno de los bebidos comensales y una joven judía.
viernes, 11 de febrero de 2011
El señor bicentenario



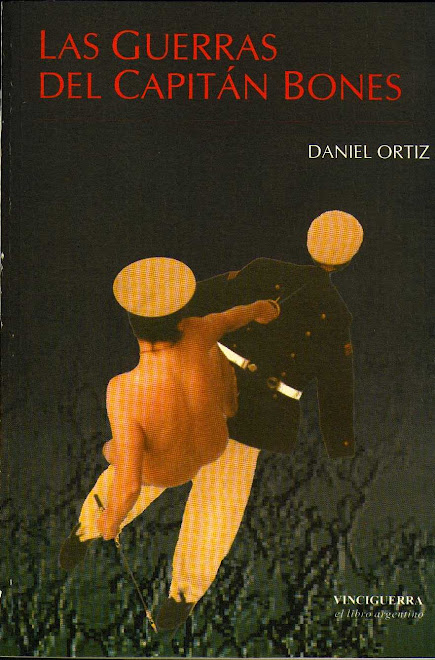.jpg)
